Con el foco puesto en la sostenibilidad, la eficiencia productiva y la articulación entre ciencia y empresa, se realizó una nueva edición de Conexionar, espacio de intercambio e inspiración que en esta oportunidad giró en torno al Fondo Innovagro, una iniciativa conjunta de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP).
Creado en 2008, el Fondo Innovagro impulsa proyectos de investigación e innovación orientados a resolver problemas relevantes del sector agropecuario y abrir nuevas oportunidades tecnológicas y de mercado. En el evento se presentaron cinco propuestas seleccionadas, con foco en riego, salud animal y economía circular, entre otros temas estratégicos.
La jornada contó con la participación de técnicos, investigadores y empresarios, así como con las autoridades de las instituciones, quienes destacaron la importancia del fondo como instrumento para potenciar el desarrollo sostenible del agro uruguayo y estrechar vínculos entre la academia y el sector productivo.
En la apertura del evento, el presidente del INIA, Miguel Sierra, valoró el Fondo Innovagro como un instrumento clave para fortalecer al agro como motor del desarrollo nacional. “Para potenciar ese motor, la ciencia, la tecnología y la innovación son fundamentales”, señaló.
Destacó que el fondo permite abordar dos desafíos estructurales: por un lado, nuclear capacidades científicas dispersas en torno a proyectos relevantes (modalidad 1), y por otro, conectar directamente a la academia con las necesidades productivas del país (modalidad 2). “Tenemos que resolver problemas importantes, y eso solo es posible si trabajamos juntos: institutos, universidad y sector privado”, afirmó.
Desde la ANII, su presidente Álvaro Brunini subrayó el papel central que cumple el Fondo Innovagro como parte de una política pública que busca ampliar la inversión en ciencia y tecnología aplicada al agro. “Necesitamos más innovación en general y más inversión en innovación. Para eso es clave generar condiciones, instrumentos y alianzas que promuevan ese salto”, afirmó.
Brunini explicó que Uruguay debe avanzar hacia una diversificación productiva que no implique abandonar sus sectores tradicionales, sino agregar valor y abrir nuevas líneas dentro de las cadenas agroindustriales. “El agro, la forestación, la lechería, tienen espacio para seguir innovando, tanto en productos como en procesos. Pero eso requiere una mayor articulación entre el conocimiento científico y las necesidades del sector productivo”, sostuvo. En ese sentido, destacó que ANII trabaja en conjunto con otras agencias del Estado, universidades, centros tecnológicos y el sector privado para fomentar ese cruce virtuoso.
“El Fondo Innovagro se alinea con los lineamientos del programa Uruguay Innova, una nueva institucionalidad que busca precisamente eso: coordinar esfuerzos y acelerar la adopción de tecnologías estratégicas en sectores clave como el agro”. El presidente de ANII también remarcó que los fondos sectoriales como Innovagro permiten corregir fallas de mercado, acercando recursos públicos a proyectos que, de otro modo, no tendrían la escala o el incentivo necesario para llevarse adelante. “Estos instrumentos permiten mitigar riesgos, facilitar la cooperación entre empresas e instituciones, y construir una cultura de innovación más sólida en el país”, explicó. Además, sostuvo que la investigación aplicada no solo debe apuntar a la competitividad, sino también a la sostenibilidad y a una mayor equidad territorial. “Queremos apoyar proyectos que impacten en todo el país, no solo en Montevideo. Hay capacidades en todo el país, y desafíos concretos que la ciencia puede ayudar a resolver”.
Riego inteligente para pasturas: ciencia aplicada para optimizar agua, suelo y producción
El primero de los proyectos presentados fue “Riego inteligente para pasturas: optimización del rendimiento hídrico y productivo”, liderado por la investigadora Lucía Puppo, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Se trató de una iniciativa interdisciplinaria e interinstitucional, ejecutada entre febrero de 2020 y enero de 2024, que buscó desarrollar y validar información técnica clave para un uso más eficiente del riego en sistemas pastoriles.
La propuesta surgió como respuesta a un contexto crítico: la mayor frecuencia de crisis forrajeras asociadas a sequías prolongadas, agravadas por la baja capacidad de almacenamiento hídrico de muchos suelos del país. Puppo recordó que durante la ejecución del proyecto se vivió una de las sequías más severas en cinco décadas (2022-2023), lo que reforzó la pertinencia del estudio: “el agua es la principal vitamina productiva del agro, y una buena gestión del riego es clave para hacer más resilientes los sistemas”.
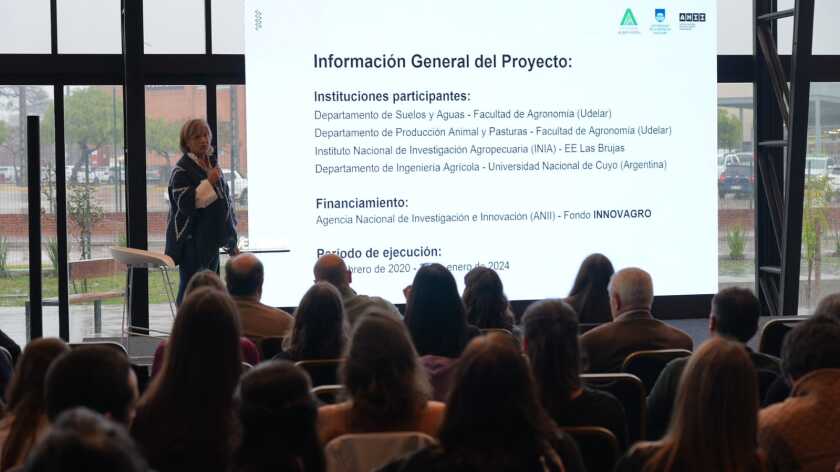
El proyecto se organizó en cinco actividades principales. Las dos primeras evaluaron el efecto de distintas estrategias de riego sobre el rendimiento de festuca y alfalfa en condiciones de pastoreo. Se probaron tres tratamientos: riego frecuente (30% de agotamiento hídrico), riego espaciado (65%) y secante, midiendo además el impacto físico sobre el suelo. Los resultados fueron claros: la festuca tolera riego espaciado en estaciones moderadas sin perder productividad, lo que permite ahorrar agua y reducir costos energéticos. En cambio, en verano mostró su mayor rendimiento con riego frecuente. La alfalfa, por su parte, solo respondió positivamente al riego en verano y no mostró diferencias significativas entre frecuencias, lo que permite un uso más racional del recurso.
Las actividades 3 y 4 estuvieron dedicadas a la determinación de la evapotranspiración y los coeficientes de cultivo (Kc) para ambas especies, variables fundamentales para el diseño y manejo eficiente del riego. Los ensayos se realizaron en INIA Las Brujas con equipos especializados (lysimetros) y permitieron construir datos inéditos para Uruguay. Según Puppo, “muy pocos estudios reportan valores de Kc para festuca, y ahora contamos con referencias ajustadas a nuestras condiciones, incluso vinculadas a parámetros prácticos como la altura de la pastura”.
La quinta y última actividad se centró en la evaluación del riego con canillas Cornelgas, a través de mediciones de campo y simulaciones con el modelo WinSRFR, que se ajustó y validó para suelos con baja velocidad de infiltración. Este trabajo derivó en recomendaciones prácticas para técnicos y productores, y demostró que el modelo puede ser una herramienta útil y accesible para mejorar la planificación del riego por superficie.
Los resultados del proyecto ya se han volcado a publicaciones científicas, tesis de grado y posgrado, y cursos de formación. Además, se han realizado jornadas de difusión para técnicos y productores. “Hoy seguimos esta línea con nuevos proyectos, incluyendo sensores térmicos en cultivos agrícolas. Pero queremos volver también a festuca y alfalfa. La línea de manejo eficiente del riego sigue siendo central en nuestra agenda”, concluyó Puppo.
Una vacuna nacional contra la garrapata: biotecnología para transformar el control sanitario en el campo
La segunda presentación de la jornada abordó un problema sanitario crítico para el rodeo nacional y regional: la garrapata bovina. El investigador Agustín Correa, del Instituto Pasteur de Montevideo y cofundador de la startup Sanford Biotech, expuso los avances de un ambicioso proyecto biotecnológico que busca desarrollar una vacuna de nueva generación contra esta plaga, responsable de pérdidas millonarias y del uso intensivo de productos químicos en la producción ganadera.
“La garrapata genera pérdidas estimadas en más de 50 millones de dólares anuales en Uruguay, cifra que puede alcanzar los 70 millones. En Brasil, ese número supera los 3.000 millones de dólares”, advirtió Correa. Frente a este escenario, el equipo de investigación propuso una solución innovadora basada en proteínas recombinantes, diseñadas mediante herramientas de ingeniería de proteínas e inteligencia artificial, para generar una vacuna segura, eficaz y de bajo costo.
A diferencia de las vacunas tradicionales —basadas en patógenos atenuados o inactivados—, esta propuesta apunta a inducir una respuesta inmune dirigida contra una proteína del intestino de la garrapata, esencial para su ciclo de vida. El concepto es simple: al vacunar a los animales, estos generan anticuerpos que luego afectan a las garrapatas cuando se alimentan de su sangre, reduciendo su viabilidad y capacidad reproductiva. “El patógeno ni siquiera está presente en la formulación, lo que asegura mayor seguridad, estabilidad y especificidad”, explicó Correa.
Tras una primera formulación, el equipo llevó a cabo ensayos a campo en Rivera, en colaboración con Facultad de Veterinaria, utilizando 20 animales vacunados y 20 controles. Los resultados mostraron una eficacia del 76% en la reducción de infestación, fertilidad y eclosión de huevos. Luego, una versión optimizada de la vacuna —cuatro veces más potente— fue nuevamente evaluada, esta vez con 30 animales por grupo. El ensayo mostró una eficacia mejorada del 90%, consolidando el potencial del producto como herramienta sanitaria de gran impacto.
Además, como parte del apoyo del fondo Innovagro, el proyecto avanzó en la evaluación del espectro de protección global, expresando variantes del antígeno presentes en distintas regiones del mundo. “Tuvimos respuestas similares frente a todas las variantes analizadas, lo que indica que estamos frente a una vacuna de amplio espectro, con capacidad de aplicación internacional”, señaló el investigador.
El equipo también inició ensayos controlados en instalaciones del DILAVE, mediante infestaciones artificiales, y trabaja actualmente en la instalación de una planta piloto en el Instituto Pasteur para la producción de miles de dosis. Esto permitirá comenzar, hacia noviembre de este año, un ensayo piloto en condiciones reales, en alianza con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en establecimientos de distintas regiones del país.
“El objetivo es escalar esta tecnología biológica y ofrecer una alternativa sustentable frente a los tratamientos químicos actuales, que no solo pierden eficacia por resistencia, sino que también implican riesgos ambientales y para el consumidor”, destacó Correa.
Monitoreo DAIS: inteligencia hídrica para una agricultura irrigada sostenible y competitiva
El tercer proyecto destacado de la jornada fue “Monitoreo DAIS: inteligencia hídrica para una agricultura irrigada competitiva”, presentado por Noelia Rivas, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. La iniciativa, que culminó en 2023, combinó ciencia de datos, modelación ambiental y trabajo interdisciplinario para desarrollar herramientas que mejoren la gestión del riego desde una mirada integral: productiva, ambiental y económica.
El objetivo fue claro desde el inicio: diseñar una plataforma de soporte a la toma de decisiones que permita evaluar cómo el incremento del riego sobre cultivos de secano afecta no solo los rendimientos, sino también la calidad del agua y la sustentabilidad del sistema agroproductivo. “Entendimos que si la agricultura bajo riego crece, necesitamos herramientas que contemplen tanto la cantidad como la calidad del agua. Y eso requiere integrar muchas disciplinas y saberes”, explicó Rivas.
El proyecto se estructuró en dos componentes interconectados. Uno de ellos se centró en la modelación hidrológica mediante el software SWAT, con simulaciones que contemplaron distintos escenarios de fertilización y prácticas de riego. El otro, liderado por Rivas, aportó la base de datos de monitoreo de calidad de agua que alimentó y validó dichos modelos. Esta articulación permitió generar una herramienta robusta, capaz de adaptarse a diferentes escalas y condiciones ambientales.
Los ensayos se realizaron en dos cuencas: una experimental en Salto, con más de dos décadas de datos sobre uso del suelo y calidad de agua, y otra de mayor escala y complejidad, la cuenca del río San Salvador, seleccionada por su potencial de expansión del riego según estudios del Ministerio de Ganadería. En este caso, se sumó una alianza estratégica con el Ministerio de Ambiente, que permitió ampliar la frecuencia y cobertura del muestreo mediante campañas coordinadas entre ambas instituciones.
“Uno de los mayores desafíos fue trasladar modelos precisos, calibrados en una cuenca pequeña con abundante información, a una cuenca más grande, de usos múltiples y con menor disponibilidad de datos. Y lo logramos validar”, señaló la investigadora. A partir de este proceso, se construyeron distintos indicadores e informes que ahora están disponibles en un repositorio público, abiertos a técnicos, autoridades y tomadores de decisiones.
Más allá de los logros técnicos, Rivas subrayó el valor del trabajo colectivo: “Uno de los principales aportes fue el enfoque interdisciplinario, con participación de varias facultades de la Universidad de la República, universidades privadas, INIA, el Ministerio de Ambiente y otros actores. A veces fue más multidisciplinario que interdisciplinario, porque alcanzar una integración profunda lleva tiempo, pero el resultado fue muy enriquecedor”.
El proyecto dejó instalada una herramienta útil para evaluar escenarios futuros de expansión del riego y facilitar decisiones basadas en evidencia. “Nuestro objetivo fue generar capacidades que permitan proyectar una agricultura bajo riego realmente sostenible, con respaldo técnico y con mirada de largo plazo”, concluyó.
Alperujo: de residuo problemático a insumo funcional para la alimentación bovina
El cuarto proyecto presentado en la jornada mostró cómo la ciencia puede convertir pasivos ambientales en oportunidades productivas. Se trata de “Alperujo: de residuo a recurso para la alimentación bovina”, liderado por Fabiana Rey, de Latitud – Fundación del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), en conjunto con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República. El proyecto, financiado por Innovagro en su modalidad 1, comenzó en febrero de 2024 y se extenderá hasta enero de 2027.
El alperujo es el subproducto más abundante del proceso de extracción de aceite de oliva mediante el sistema de dos fases, utilizado por las almázaras uruguayas. Se estima que el 80% del volumen procesado de aceitunas se convierte en alperujo, lo que en 2023 representó alrededor de 14.000 toneladas en todo el país. Su alto contenido de materia orgánica, humedad y polifenoles lo convierten en un residuo difícil de manejar y con potencial contaminante. “Muchas almázaras no tienen destino claro para este residuo. Algunas lo esparcen en el campo, otras intentan aplicarlo como fertilizante, pero la acumulación plantea serios desafíos”, explicó Rey.

El equipo multidisciplinario —que incluye bioquímicos, veterinarios e ingenieros— trabaja en valorizar el alperujo como insumo para la alimentación de rumiantes, aplicando técnicas de fermentación sólida con hongos comestibles y medicinales (Pleurotus, Lentinula –shiitake– y Ganoderma –reishi–). Aunque el objetivo no es la producción de hongos en sí, estos organismos son los agentes biológicos que transforman el residuo: mejoran su contenido proteico, reducen los polifenoles (que afectan la palatabilidad) y lo vuelven más digestible.
“El proceso que estamos desarrollando busca ser simple, de bajo costo y aplicable en las propias almázaras o predios rurales”, destacó Rey. Para ello, el equipo ensaya distintas formas de pasteurización accesibles (como agua caliente o ensilado) y combina el alperujo con otros subproductos para formular el sustrato óptimo para el crecimiento fúngico. Luego, se realizan pruebas de digestibilidad in situ (en vacas canuladas) y ensayos in vitro de producción de gas para simular la fermentación ruminal y estimar su valor nutricional.
Hasta el momento, los primeros resultados muestran mejoras en la calidad del producto, pero aún no han sido sometidos a tratamiento estadístico. El proyecto prevé avanzar con el escalado del proceso, evaluaciones experimentales más amplias y, a futuro, estudios en animales productores de carne y leche para determinar cómo impacta esta dieta alternativa en los productos finales.
“Estamos frente a una solución que beneficia tanto a la industria olivícola como a la ganadería”, señaló Rey. La propuesta permite reducir el impacto ambiental del residuo, generar un insumo alternativo a fuentes tradicionales de proteína, bajar los costos de alimentación y explorar los posibles efectos funcionales de los hongos sobre la salud animal. Además, abre la posibilidad de desarrollar una cadena de valor nueva a partir de un desecho que hoy representa un problema.
El proyecto cuenta con el interés y respaldo de ASOLUR y AUPA, actores clave del sector olivícola, y se apoya en la red territorial de LATU Innova, que permite identificar necesidades productivas en distintos puntos del país. “Este proyecto nació del contacto con productores reales y sus desafíos concretos. Esa es la esencia de nuestro trabajo: transformar necesidades en soluciones, y conocimiento en desarrollo”, concluyó Rey.
Viticultura 4.0: tecnología de precisión para una gestión hídrica sostenible en el viñedo
El cierre de la jornada estuvo a cargo del proyecto “Viticultura 4.0: innovación en gestión hídrica sostenible y eficiente del viñedo”, desarrollado por Edison Cabrera de Irricontrol, en alianza con INAVI, LSQA, y CINVE. A diferencia de las otras propuestas presentadas, este proyecto fue apoyado por Innovagro en su modalidad 2, con fuerte foco en la articulación entre capacidades tecnológicas y necesidades productivas concretas. La iniciativa comenzó en diciembre de 2024 y se encuentra actualmente en ejecución.
El objetivo es ambicioso: desarrollar un modelo de evaluación hídrica del viñedo, denominado Itinerario Hídrico, que permita al productor vitivinícola tomar decisiones más precisas sobre cuándo y cuánto regar, optimizando el uso del agua, manteniendo la calidad enológica de las uvas y adaptándose a un contexto de creciente variabilidad climática. “La sostenibilidad del viñedo depende de un manejo inteligente del agua. Tanto el exceso como el déficit pueden afectar la productividad y la calidad del vino”, explicó Cabrera.

Irricontrol propone una solución tecnológica basada en el monitoreo continuo del balance hídrico del cultivo, con actualización cada dos horas a través de una aplicación móvil. El sistema integra sensores de última generación —incluyendo potencial hídrico del tallo, potencial matricial del suelo y déficit de presión de vapor— que capturan la interacción entre suelo, planta y atmósfera. Los datos se procesan en la nube y se presentan al productor de forma sencilla, permitiendo ajustar el riego con base en información en tiempo real.
Una de las claves del proyecto es la validación del balance hídrico FAO 56 con datos de campo y sensores, lo que permite ajustar la lámina de riego según las etapas fenológicas de cada variedad, respetando criterios enológicos definidos por los técnicos. Además, se trabaja en la cuantificación de la huella hídrica (azul y verde), con la asesoría técnica de LSQA, en línea con los estándares internacionales de sostenibilidad.
El proyecto ya ha instalado módulos de monitoreo en diez viñedos seleccionados por INAVI, incluyendo uno en la Estación Experimental Las Brujas de INIA. La información generada se integra en un sistema digital —una suerte de gemelo virtual del cultivo— que permite incluso proyectar escenarios de riego con dos semanas de anticipación, gracias a datos meteorológicos provistos por la plataforma internacional Meteoblue, basada en inteligencia artificial.
La innovación tecnológica no es menor. El equipo de Irricontrol desarrolló un dispositivo propio que integra data logger, sensores y conectividad, con chips habilitados para operar en más de 140 países. “Nos interesa que esta solución no solo funcione para el viñedo uruguayo, sino que pueda escalarse o adaptarse a otros cultivos y regiones”, señaló Cabrera. Además, se está ajustando una nueva aplicación móvil y una interfaz web para facilitar el uso por parte de productores y técnicos.
En los próximos meses, el equipo avanzará con el análisis de datos, la validación de los modelos y la capacitación a los agrónomos responsables de los viñedos participantes. El horizonte es claro: una viticultura más precisa, eficiente y resiliente, apoyada en datos, sensores y conocimiento local. “Lo que buscamos es que el viñedo nos hable: del suelo, de la planta, del clima. Y que ese lenguaje se transforme en decisiones que mejoren la calidad y la sostenibilidad de lo que producimos”, concluyó.



