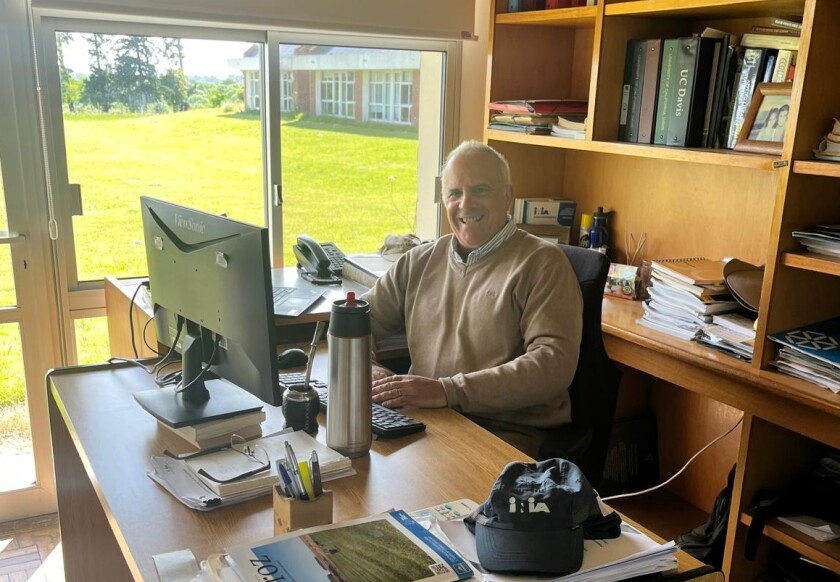
—¿De qué forma entra la certificación como una opción para el arroz?
—Cuando uno comienza a trabajar y a conocer el sector arrocero va valorando algunos de sus aspectos diferenciadores, como lo es la comercialización a través de un precio único, la gestión de la semilla de manera de garantizar el acceso con calidad y pureza, la gestión del agua, etc. Pero cuando conocemos otros sistemas de producción de arroz en el mundo, comprendemos que el sistema de producción en sí mismo es otro factor muy distintivo. Nuestra producción a mediana y gran escala, que rota ganadería con pasturas, donde normalmente no se realiza más de dos años seguidos de arroz, es algo único y casi inentendible para el resto del mundo. Estas características son los pilares centrales que le dan ese adecuado equilibrio de alta productividad con sostenibilidad. Por eso trabajar hacia el alcance de certificaciones internacionales de sostenibilidad que acrediten eso, es también reconocer a productores, industria, técnicos e investigadores que lograron conformar un sistema basado en mucha agronomía.
—¿Cómo conociste de su existencia?
—Tuve la suerte de poder estudiar y trabajar fuera del país en otras zona arroceras, en mi caso en Estados Unidos, tanto en el sur en Texas como también en California. Me marcó mucho cuando estuve en California, ver cómo el sector arrocero se transformó de ser un problema para la sociedad en una oportunidad. En una sociedad altamente desarrollada y con particular sensibilidad sobre temas ambientales, transformaron una industria casi destinada a su fin en un cultivo ambiental. Existía un problema en los valles donde se producía el arroz, cerca de la capital Sacramento, vinculado con el humo y la degradación del aire cada vez que se quemaba la paja de la cosecha de arroz. En este sistema de arroz continuo era importante eliminar esa paja y además se detectaron algunos niveles de contaminación en las aguas, tanto vinculada a nutrientes como a la presencia de agroquímicos, lo que dejaba al sector mal posicionado en la opinión pública.
—¿Cómo reaccionaron?
—El sector, en vez de negarlo, impulsó investigación en los temas y le buscó la vuelta: lograron prohibir la quema mediante la inundación de los cultivos luego de la cosecha para su descomposición, de manera de incrementar el carbono en el suelo y darle cabida a la migración de aves con esa lámina de agua en la trayectoria migratoria de Alaska a Centroamérica y América del Sur. Hablamos de un sector que supo transmitir a la sociedad el valor de los espacios abiertos donde uno puede recorrer y se encuentra con agua, aves, reptiles, anfibios. Se promueve la biodiversidad. Pero en el fondo lo que me dejó muy marcado fue lo destacable en esa actitud de transformar un problema en una oportunidad, siempre con el otro ojo viendo nuestra realidad, donde esos problemas no los teníamos y lo importante que era poder comunicarlo. Regreso a Uruguay en 2003, cuando se realizaba la Conferencia Internacional de Arroz de Clima Templado. Rápidamente percibimos que faltaba generar publicaciones científicas de alto nivel. Serlo, parecerlo y demostrarlo. La certificación tiene mucho que ver con eso.
—¿Generaron alguna sinergia con los expertos norteamericanos?
—En esos años en California conocimos a Cameron Pittelkow, que estaba haciendo su doctorado en arroz vinculado a fertilización y emisiones de metano. Siempre le comentamos que tenía que venir a Uruguay a conocer realmente el “Environmental Crop”. Cuando terminó su doctorado aplicó a una beca Fulbright y vino a Uruguay en 2014. Junto al equipo técnico de INIA definimos un programa de trabajo que finalizó en una de las publicaciones clave, analizando la trayectoria de sostenibilidad de la producción arrocera uruguaya en 20 años, a través de un análisis conjunto de indicadores productivos, ambientales, de eficiencia y uso de insumos, comparando con otros sistemas productivos. Al cerrar, Cameron sugirió explorar algún sistema de certificación que valorice esos buenos indicadores generados y escuchamos por primera vez de la Plataforma SRP (Sustainable Rice Platform).
—¿INIA avanzó en este tema?
—Gonzalo Zorrilla estaba de director del Programa Arroz y realizó los primeros contactos con el SRP. En mi caso pasé a presidir la Junta Directiva de INIA con el ministro Tabaré Aguerre. Poder alcanzar una certificación en otros sistemas puede ser bastante más dificultoso y en nuestro caso, dada la base agronómica y de sostenibilidad podría ser un elemento de transformación de una ventaja comparativa en una competitiva. Es así que en 2018, con José Terra, quien era el director del Programa, tomamos la definición de incorporarnos como instituto de investigación a la plataforma SRP, en carácter de “embajadores” del sector, para consustanciarnos realmente con lo que consistía la plataforma y si podía ser de utilidad.
—¿Qué vieron?
—Asistimos a las reuniones en Tailandia primero y en Camboya después. Pudimos apreciar de primera mano que realmente ahí estaban los grandes compradores de arroz, sobre todo las firmas vinculadas a las cadenas de suministro más exigentes, preocupadas por brindar un producto seguro, confiable y ético. La evaluación inicial de los indicadores y el sistema para lograr la certificación que manejaban nos parecía muy lógica. Fue muy importante el trabajo que realizó Ignacio Macedo, investigador del Programa en 2020, que estaba saliendo a hacer su doctorado con Cameron y realizó con datos nacionales los primeros cálculos de los indicadores, gracias al aporte de la base de datos de SAMAN. Vimos que era algo que se podía lograr. Por ese motivo trasmitimos al sector en diferentes reuniones que sería importante poder impulsar un plan piloto para profundizar y evaluar una potencial aplicación. En el sistema SRP, el productor o la empresa no necesariamente tiene que terminar con la aplicación de un sello de certificación. Es una herramienta que también permite realizar una evaluación interna en el cual uno logra un puntaje y puede determinar cuáles son aquellos factores o indicadores que tiene que mejorar, en un proceso de mejora continua. Cuando uno aprecia la realidad de Asia, donde están los mayores exportadores del mundo, donde están también los mayores esfuerzos por la aplicación de esta plataforma de certificación, nos impulsa a creer que nosotros con el sistema que tenemos lo podemos lograr.

"Certificar también es reconocer al sector desde el resto de la sociedad"
—¿Qué implicaría obtener la certificación?
—Alcanzar un nivel de certificación internacional tiene también un valor hacia el resto de la sociedad, no estrictamente vinculada con el sector, porque es una manera de también transmitir esa confianza en el producto, en el sentido de que si nuestros arroces llegan a los mercados más exigentes, también ese arroz es el que estamos consumiendo los uruguayos. Es un reconocimiento al sector.
—¿Qué rol ocupa el productor?
—Justamente. Una cosa que no se puede nunca perder de vista es comprender que el que se juega el partido es el productor. Es la billetera del productor, en definitiva, es su realidad económica la que está en juego. Por eso por más involucrados que estemos desde la investigación, ya sea analizando indicadores o publicando trabajos, siempre entendimos que la derecha en esto la deben tener los otros integrantes del sector, ya sea los productores o la industria.
—¿Qué beneficios traería finalmente?
—Esta iniciativa tiene que ayudar a la competitividad en el largo plazo. Algunos competidores ya lo están alcanzando. Seguramente no sea de interés de todos los mercados, pero también es una señal para los no interesados hoy, de saber que si a Uruguay se le exige es capaz de lograrlo. Celebramos el esfuerzo de armar un plan piloto esta zafra y que las industrias lo estén comenzando a instrumentar, cada una a su ritmo. Este esfuerzo en poder alcanzar un reconocimiento internacional, aún en tiempos complejos como los actuales, es solo un elemento más en el largo camino transitado por un sector que apuesta a la mejora continua, a medir y comunicar su performance, a corregir si es necesario y que es capaz de jugar en las ligas más exigentes.

